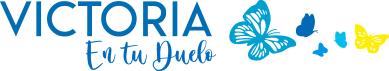SÍNDROME DE ULISSES (Duelo del inmigrante)
Este se define como un duelo múltiple que afecta a los inmigrantes y se exacerba en aquellos que se encuentran en condiciones extremas.

Mi propósito con este escrito es crear conciencia sobre la salud mental de los inmigrantes y sus consecuencias sociales en los nuevos sistemas donde se integran. La influencia directa del duelo en el proceso de adaptación a una nueva vida suele ser subestimada por casi todos; especialmente por los gobiernos y las entidades de salud pública.
Actualmente este tema es de suma importancia, ya que estamos viviendo tiempos de procesos migratorios masivos a nivel global. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad. Los procesos migratorios extremos suelen estar penalizados por leyes fronterizas y políticas de seguridad de las distintas naciones.
Este fenómeno tiene múltiples causas, especialmente problemas políticos, violencia y hambre.
Pero ¿qué es el Síndrome de Ulises? ¿De dónde proviene su nombre? ¿Quién lo descubrió? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen.
El Síndrome de Ulises toma su nombre del héroe de la mitología griega narrado por Homero en La Odisea. En su relato, Ulises enfrenta peligros de todo tipo lejos de su tierra, y aunque es un semidiós, sufre profundamente. La Odisea describe a Ulises atravesando 10 años de agonía y desesperación, y uno de los pasajes más emblemáticos lo muestra sentado en las rocas, con la mirada perdida hacia el mar, con una tristeza profunda:
“Ulises pasaba sus días sentado en las rocas, junto al mar, consumiéndose a fuerza de lágrimas, suspiros y pesares, mirando al mar estéril, llorando sin cesar…” (Odisea, canto V, 150).
También se conoce como “Síndrome de Estrés Crónico y Múltiple”. Se trata de un fuerte malestar emocional que experimentan las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían bajo circunstancias extremas, una condición psicológica que afecta a millones de personas en el mundo.
Síntomas:
Tristeza, llanto, baja autoestima, culpa, pérdida de interés y de la voluntad de vivir.
Nerviosismo, tensión y preocupación excesiva.
Migrañas y fatiga.
Alteraciones en la memoria y problemas de atención.
Inquietud y confusión recurrentes, que generan la sensación de estar viviendo una vida equivocada o siendo alguien más.
Todo esto lleva a desequilibrios en hábitos, apetito e insomnio constante.
Este duelo agresivo o múltiple, tras la pérdida de un hijo para una madre, es quizás el mayor duelo que enfrenta el hombre moderno.
Aunque en muchos casos cambiar de país es una solución a problemas, no es un proceso fácil. En la vida de quien emigra. Todo cambia de repente, y el cambio es aún mayor si el destino está lejos. El inmigrante tiene que adaptarse a un ambiente diferente; los colores, los olores. Los paisajes y las costumbres ya no son los mismos. En ocasiones más difíciles, incluso se pierde el idioma. En este proceso en la mayoría de las ocasiones se deja atrás todo tu proyecto de vida, la pareja, los hijos y la familia. Por ello, podemos afirmar que la migración transmuta la identidad.
Es una especie de muerte en vida: la muerte de todo lo que fuimos, de quiénes éramos. Incluso nuestra profesión queda atrás.
El psiquiatra Joséba Achotegui, profesor de Técnicas Psicoterapéuticas en la Universidad de Barcelona y especialista en salud mental y migración, descubrió este síndrome en 2002. Explicó:
“Emigrar hoy se ha convertido para millones de personas en un proceso con niveles de estrés tan intensos que superan la capacidad de adaptación del ser humano. Estas personas están en riesgo de padecer el Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises, haciendo mención al héroe griego que enfrentó innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos.”
Impacto social:
El impacto social es extremadamente complejo y grave, un desafío para las entidades de salud pública y seguridad de los países receptores. A menudo, la fuga a la que recurre el individuo afectado comienza con el abuso de alcohol y otras sustancias, así como conductas de violencia social y doméstica.
Es lamentable porque, tratados adecuadamente, estos individuos podrían ser una fuerza laboral importante y un eje fundamental en las economías. Sin embargo, el fenómeno de las “mentes fugadas” sin la ayuda gubernamental adecuada terminan perdidas en el nuevo sistema, engrosando las filas de pobreza extrema.
Conclusión:
Mi apuesta es crear conciencia sobre esta situación que nos invade a todos y de la que, como inmigrantes, muchos hemos sufrido. Como trabajadores de salud mental, debemos hablar abiertamente de este fenómeno social para humanizar a nuestros políticos y gobernantes, recordándoles la necesidad de atender a las personas desplazadas en situaciones vulnerables que afectan no solo su dignidad sino también su salud mental.
No se trata de un problema trivial, porque hablamos de emociones que pueden paralizar y, a largo plazo, cobrar factura en nuestras sociedades. Aunque estas personas no sufran necesariamente un trastorno mental, sí padecen un estrés severo que podría desencadenar problemas mayores o condiciones crónicas en las que los químicos del cerebro se vean comprometidos.
En algunos casos, los pensamientos suicidas son recurrentes, y estas personas luchan día a día por sobrevivir, intentando aferrarse a su esperanza. Este dolor puede exacerbar problemas que desencadenen enfermedades graves relacionadas con las emociones, como distintos tipos de cáncer, problemas estomacales y daños cerebrales, llegando en ciertos casos al colapso ante los ojos de todos.